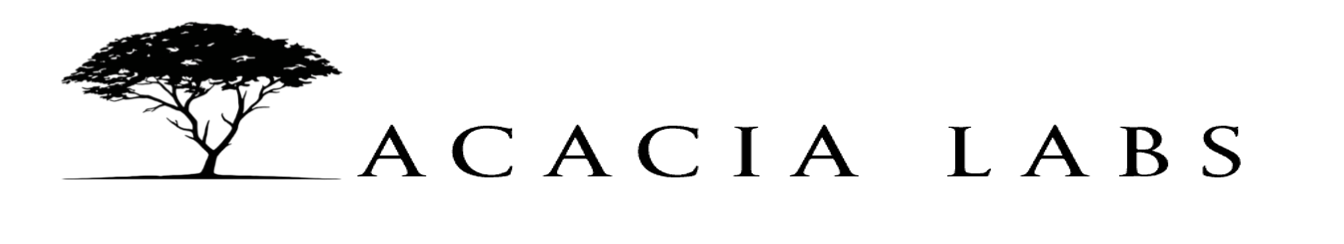Que una analítica rutinaria pueda anticipar, con más precisión que antes, el riesgo de infarto o ictus suena a ciencia ficción. Pero en los últimos meses varios servicios de cardiología y medicina preventiva en España han comenzado a probar herramientas de inteligencia artificial aplicadas a analíticas de sangre para afinar la estimación del riesgo cardiovascular. La idea es simple en apariencia: aprovechar patrones invisibles para el ojo humano en parámetros habituales (colesterol, triglicéridos, inflamación, función renal, hemograma) y combinarlos con datos clínicos para identificar a personas que podrían beneficiarse de cambios intensivos de estilo de vida o de tratamientos preventivos.
La enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las grandes cargas de salud pública. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las enfermedades del sistema circulatorio se mantienen entre las principales causas de muerte en España. Aun así, gran parte del riesgo es modificable: presión arterial, tabaco, diabetes, sedentarismo, dieta y colesterol. El reto es que el riesgo no se distribuye de forma uniforme y los modelos clásicos, aunque útiles, pueden infravalorar a ciertos perfiles (por ejemplo, mujeres jóvenes con factores de riesgo acumulados, o personas con inflamación crónica y alteraciones metabólicas incipientes).
En este contexto, la IA se está incorporando como una “capa” adicional sobre la medicina preventiva. A diferencia de un biomarcador único, estos sistemas aprenden relaciones complejas entre múltiples variables para estimar probabilidades de eventos a medio plazo. Lo relevante es que muchas propuestas se apoyan en analíticas ya disponibles en atención primaria y hospitalaria, lo que reduce barreras de implementación frente a pruebas más caras o invasivas.
Desde el punto de vista regulatorio, el despliegue no es automático: en Europa, los algoritmos que influyen en decisiones clínicas se consideran productos sanitarios y deben cumplir requisitos de seguridad, validación y vigilancia poscomercialización. Además, desde 2024 está en vigor el Reglamento Europeo de IA (AI Act), que clasifica como “alto riesgo” los sistemas de IA usados en sanidad, exigiendo gestión de riesgos, trazabilidad y transparencia. En España, la integración práctica pasa por comités de innovación, evaluación de tecnología sanitaria y, sobre todo, por demostrar utilidad real en la población atendida.
“La promesa es mejorar la precisión sin pedir pruebas nuevas, pero hay que evitar el entusiasmo acrítico: un modelo no sustituye el juicio clínico y puede sesgarse si no se entrena y valida con datos representativos”, explica la cardióloga Ana Pérez Roldán, del ámbito hospitalario público, consultada para este artículo. En la práctica, los equipos que ya los están probando suelen usarlos como apoyo: si el algoritmo detecta riesgo elevado, se revisa el caso, se confirma la calidad de los datos y se decide si intensificar intervención (control de tensión, abandono de tabaco, pérdida de peso, estatinas según indicación, o derivación a cardiología).
El interés por estas herramientas se apoya en una realidad: las guías de prevención cardiovascular europeas y españolas han ido refinando el cálculo de riesgo con escalas cada vez más personalizadas y con umbrales ajustados por edad. Aun así, las escalas tradicionales se basan en un conjunto limitado de variables y su rendimiento varía entre poblaciones. La IA podría captar señales tempranas de disfunción metabólica o de inflamación sistémica que preceden al evento clínico, aunque la interpretación causal no siempre es clara.
Los límites son importantes. Primero, la calidad del dato: analíticas realizadas en distintos laboratorios, cambios de método, ayuno no documentado o medicación pueden alterar resultados y confundir al algoritmo. Segundo, el “riesgo” es una probabilidad, no un diagnóstico. Tercero, la equidad: si el entrenamiento se basa en cohortes con menor diversidad socioeconómica o étnica, el rendimiento puede degradarse en grupos infrarrepresentados. Y cuarto, el efecto psicológico: recibir un resultado de “alto riesgo” sin un plan de acción claro puede aumentar ansiedad o conducir a pruebas innecesarias.
“Para que sea útil, el algoritmo debe ir acompañado de una ruta asistencial: confirmación de factores de riesgo, intervención intensiva en hábitos, seguimiento y reevaluación. Si solo generamos alertas, saturamos el sistema”, señala el epidemiólogo y experto en salud digital Javier Morales, que participa en proyectos de evaluación de herramientas clínicas basadas en datos. En centros donde ya se ha pilotado, el foco está en seleccionar perfiles en los que la prevención tiene más retorno: personas con prediabetes, hipertensión limítrofe, historial familiar o colesterol no-HDL elevado pese a un LDL aparentemente “normal”.
¿Qué puede cambiar para el ciudadano? A corto plazo, poco en términos de pruebas: la mayoría seguirán viendo en su informe los parámetros habituales. La diferencia es que, en algunos circuitos, el profesional podría disponer de un índice de riesgo asistido por IA que ayude a priorizar intervenciones y a personalizar objetivos. Por ejemplo, reforzar la recomendación de actividad física (150–300 minutos semanales de intensidad moderada), pérdida de peso sostenida cuando hay exceso, dieta mediterránea con reducción de ultraprocesados y alcohol, y control estricto de tensión arterial.
La clave estará en la evidencia: demostrar que usar estas herramientas reduce eventos y mejora resultados, no solo que “predicen” mejor. Eso exige estudios prospectivos, evaluación en condiciones reales y auditorías periódicas de sesgos. Si cumplen lo que prometen, podrían convertirse en un aliado silencioso de la prevención: detectar antes, intervenir mejor y evitar sustos. Si no, quedarán como una capa tecnológica más sin impacto tangible. En salud, la innovación solo cuenta cuando se traduce en años de vida y calidad de vida ganados.